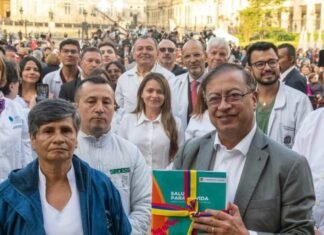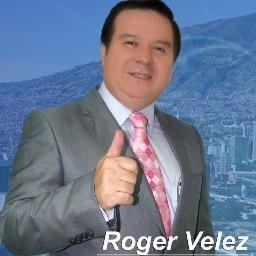Por: Eugenio Prieto
Por: Eugenio Prieto
La globalización y las dinámicas del capital han transformado la economía, las estructuras familiares, la educación, los modelos de empleo y además, han tenido injerencia en la reducción de la red de bienestar social en muchos países. Estos fenómenos han tenido una grave repercusión en la niñez de todo el mundo, siendo particularmente devastadores en los países como el nuestro, afectados por el conflicto armado interno y por otras situaciones de emergencia social.
Con casi la mitad de la población urbana del mundo sumida en la pobreza, la situación de los niños empeora cuando las familias se trasladan del campo a las grandes ciudades, como sucede actualmente en Colombia. Los sueños de mejorar las condiciones de vida suelen desmoronarse, mientras padres y niños pierden los sistemas de apoyo con la ruptura de las familias.
Una señal conspicua de la pobreza, es la presencia de los niños en las calles ofreciendo sus servicios, recogiendo basuras, pidiendo limosna. Rostros desilusionados, desfigurados por el hambre, aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada, cansados de no encontrar digna acogida en parte alguna después de su desplazamiento. El desarraigo, la marca de las violencias y la indiferencia del Estado, les convierte en el mejor caldo de cultivo del futuro desorden social.
Por ello es preciso recordar que los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre Derechos Humanos del Niño, preparada cuidadosamente durante diez años, con el aporte de representantes de diversas sociedades, religiones y culturas, siendo aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989.
Articulada en forma precisa y concreta, se convierte en el instrumento que más ratificaciones ha recibido en la historia, incrementando el protagonismo de los niños en la tarea de lograr el respeto universal de los derechos humanos: El derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a no ser maltratado ni explotado, a la plena participación en la vida familiar, cultural y social, fijando pautas en materia de atención a la salud, a la educación y a la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
Es por esta razón, que todos los Gobiernos, incluido el colombiano, están moralmente obligados a reconocer los derechos de los niños, con miras a un futuro bienestar de la sociedad, asumiendo el compromiso de garantizar su efectividad a través de la Constitución Política y de otras normas jurídicas.
Los costos para una sociedad incapaz de atender adecuadamente a sus niños son enormes. Los Gobiernos deben considerar los resultados de las investigaciones sociales que indican que las experiencias más tempranas de los niños en el marco de la familia, y las que obtienen con otras personas encargadas de su atención, influyen de manera notable en el rumbo de su desarrollo. De esto dependerá el que hagan una contribución neta a la sociedad, o representen un enorme costo durante el resto de su vida.
Gravísimo, por tanto, el resultado de la evaluación de la Contraloría General de la República a la Política de Atención Integral a la Primera Infancia en Colombia, finalizada en julio del 2012, según la cual, dicha política no se ejecuta de manera organizada, articulada y armónica entre los actores; su coordinación es deficiente; no se aplica metodología unificada en el proceso de planeación y seguimiento; presenta inconsistencia e incertidumbre sobre la información reportada y la población realmente atendida, y se incumplen las metas establecidas.
Si se están redistribuyendo inequitativamente los recursos por desorden, ineficiencias, inconsistencias, desarticulación y corrupción -lo que se puede reflejar en muertes prevenibles y desnutrición crónica de nuestros niños-, ¿cuál es la responsabilidad del ICBF en el desarrollo, coordinación y articulación de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia en Colombia?