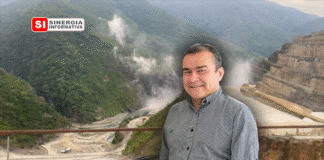El exprecandidato por «La Fuerza de las Regiones«, Juan Guillermo Zuluaga, decidió apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella en vez de respetar el compromiso adquirido con sus colegas exgobernadores y exalcaldes de apoyar a quien las encuestas dieran el mayor porcentaje entre él, Juan Carlos Cárdenas, Héctor Olimpo Espinosa y Aníbal Gaviria Correa.
Después de mucho bombo y platillos, “La Fuerza de las Regiones” anunció la recolección de firmas, la definición del candidato único el 30 de noviembre y la eventual participación en una consulta con otros sectores independientes críticos del presidente Gustavo Petro, prevista para el 8 de marzo. Todo indicaba un proceso colectivo, concertado y transparente.
Al final del camino, Aníbal Gaviria ganó la candidatura única pero se quedó solo. Héctor Olimpo Espinosa desistió de su aspiración presidencial para buscar una curul en el Senado, igual que se retiro del proceso Juan Cárdenas y ahora es Juan Guillermo Zuluaga quien decidió respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella, rompiendo de facto el espíritu de la coalición que había promovido.
Uno de los déficits más profundos de la política colombiana no es normativo ni institucional, sino ético: la fragilidad de la palabra empeñada. La desconfianza ciudadana no surge del vacío, es el resultado acumulado de promesas anunciadas con solemnidad que, con el paso de las semanas, se diluyen por cálculos personales, reacomodos electorales o simples renuncias al compromiso adquirido.
Un ejemplo de esta “dinámica” política es “La Fuerza de las Regiones”, presentada por 44 exalcaldes y exgobernadores como una alternativa política orientada a la descentralización administrativa, la reivindicación de la autonomía territorial y el fortalecimiento real de los departamentos, los distritos y los municipios. La propuesta nació desde los territorios para disputar el poder centralista que históricamente ha asfixiado a las regiones.
La narrativa inicial apeló a una causa legítima y estructural: el desequilibrio entre el centro y la periferia, un problema histórico del Estado colombiano. Esa promesa despertó expectativas en sectores ciudadanos que, cansados de los discursos tradicionales, vieron en esta coalición una posibilidad distinta, coherente con el espíritu de la Constitución de 1991.
Sin embargo, el tiempo volvió a hacer lo que suele hacer en la política colombiana: poner a prueba la coherencia.
Más allá de los derechos políticos individuales —incuestionables en una democracia— el problema es el mensaje que se envía a la ciudadanía. No se trata de impedir que un dirigente cambie de rumbo, sino de asumir la responsabilidad política de haber convocado, movilizado y generado expectativas colectivas en torno a una propuesta que se presentaba como proyecto de país y no como plataforma transitoria de ambiciones personales.
Cuando un líder abandona una causa que ayudó a construir, no sólo se retira él sino que deja huérfanos a quienes creyeron en el discurso. Cada renuncia sin explicación convincente, cada viraje sin rendición de cuentas, alimenta la idea de que en política todo es negociable menos la coherencia.
Así es cómo se debilita la confianza pública y se refuerza el escepticismo ciudadano frente a los llamados a la “unidad”, a las “causas superiores” o a los “proyectos alternativos”. Y quien convoca a una esperanza colectiva tiene la obligación ética y política de honrarla, incluso cuando el resultado no le favorece.
En una democracia fatigada como la colombiana, la palabra rota pesa más que la derrota electoral. Porque perder una elección es parte del juego democrático; perder la credibilidad es hipotecar el futuro de la política misma.