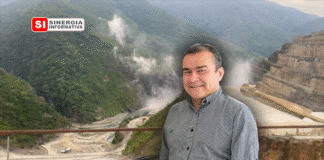A sabiendas de que la inmensa mayoría de colombianos no tiene tiempo ni ganas de hacerse y responderse todas las preguntas necesarias para detectar el nivel de liderazgo de los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República, y pensando en esa inmensa mayoría de colombianos que prefiere la rapidez de no pensar y tomar el atajo emocional y pasional, presentamos una aproximación a algunos de esos precandidatos y candidatos, convencidos de que ninguno alcanza a ser un líder integral.
Abelardo de la Espriella ha construido su visibilidad política desde la confrontación discursiva, el antagonismo ideológico y una retórica beligerante que apela más a la indignación que a la deliberación. Su estilo conecta con sectores inconformes, pero difícilmente se traduce en liderazgo democrático, pues privilegia el impacto mediático sobre la construcción de consensos y la responsabilidad institucional. En él hay fuerza retórica, pero escasa vocación integradora.
Aníbal Gaviria representa un liderazgo de corte administrativo, con experiencia ejecutiva y conocimiento del Estado. Sin embargo, las investigaciones judiciales que han rodeado su trayectoria han afectado seriamente la percepción de legitimidad ética. En política democrática, la duda sostenida erosiona la autoridad, incluso antes de cualquier decisión judicial definitiva.
Clara López ha mantenido una línea ideológica coherente, con énfasis en derechos sociales, institucionalidad y respeto democrático. Su liderazgo es ético y consistente, pero enfrenta límites en términos de renovación discursiva y capacidad de convocatoria en una sociedad política fragmentada. La coherencia es un valor, pero no siempre genera mayorías.
Claudia López ha demostrado capacidad de mando, carácter y una narrativa fuerte de lucha contra la corrupción. No obstante, su paso por la Alcaldía de Bogotá dejó tensiones entre discurso y ejecución, así como dificultades para construir consensos sostenidos. El liderazgo firme corre el riesgo de convertirse en imposición cuando la escucha se debilita.
Daniel Quintero ha intentado posicionarse como un líder disruptivo, antiestablecimiento y confrontacional frente a las élites tradicionales. Sin embargo, las controversias, las investigaciones y el estilo polarizante han debilitado la confianza pública. Sin rendición de cuentas ni respeto institucional, el liderazgo se diluye en personalismo.
David Luna encarna un liderazgo político-pragmático, con experiencia institucional, vocación de diálogo y capacidad para tejer alianzas, orientado más a la construcción colectiva que al caudillismo, pero con el reto de consolidar una identidad propia que no se diluya en la lógica coalicional.
Efraín Cepeda simboliza un liderazgo clásico, de respeto por la institucionalidad, las reglas y el funcionamiento del Congreso. Su fortaleza está en la estabilidad; su debilidad, en la falta de visión transformadora y conexión con nuevas demandas sociales. Administrar el orden no siempre equivale a liderar el cambio.
Iván Cepeda representa un liderazgo consistente en términos de principios, defensa de derechos humanos y coherencia ideológica. Su respeto por las reglas democráticas y su trayectoria le otorgan autoridad moral. No obstante, su liderazgo enfrenta límites en términos de capacidad de convocatoria nacional y construcción de mayorías amplias. La coherencia ética no siempre se traduce en liderazgo electoral.
Juan Carlos Pinzón representa un liderazgo con solvencia técnica y experiencia en seguridad y relaciones internacionales. No obstante, su dificultad histórica para conectar emocional y políticamente con amplios sectores ciudadanos plantea un desafío: la competencia técnica no reemplaza la legitimidad social, ni el liderazgo puede reducirse a experticia administrativa.
Juan Daniel Oviedo expresa un liderazgo técnico y racional, sustentado en el rigor, los datos y la gestión pública, que privilegia las reglas, las propuestas y la deliberación sobre la confrontación emocional, con alta credibilidad en sectores informados, aunque aún enfrenta el desafío de traducir su solvencia técnica en mayor conexión política y movilización ciudadana.
Juan Fernando Cristo encarna un liderazgo institucional, respetuoso de las reglas y con experiencia en procesos de paz y reforma política. Su talón de Aquiles ha sido la dificultad para traducir esa solvencia en liderazgo político movilizador. La moderación sin impulso termina siendo invisibilidad.
Juan Manuel Galán ha apostado por reconstruir un liderazgo liberal basado en la decencia, la legalidad y la distancia frente a los extremos. Su mayor fortaleza es la coherencia; su mayor reto, diferenciarse con claridad en un escenario saturado de discursos similares. La ética necesita proyecto para convertirse en liderazgo efectivo.
Mauricio Cárdenas representa el liderazgo tecnocrático por excelencia: preparación, experiencia económica y conocimiento del Estado. Sin embargo, su perfil enfrenta el mismo desafío que otros técnicos: la dificultad para conectar emocionalmente con la ciudadanía y convertir datos en relato político.
Mauricio Lizcano ha mostrado capacidad de gestión y habilidad para moverse en distintos gobiernos. No obstante, su principal debilidad es la falta de una identidad política clara. El liderazgo auténtico necesita coherencia narrativa y visión de país, sin ellas, el pragmatismo se percibe como oportunismo.
Paloma Valencia caracteriza su liderazgo en la claridad ideológica y la coherencia con una visión conservadora del Estado y el orden. Sin embargo, su estilo confrontacional y poco proclive a la autocrítica limita la capacidad de escucha y de diálogo plural, condiciones indispensables para liderar una sociedad diversa. La firmeza de convicciones no siempre viene acompañada de empatía política.
Roy Barreras es, sin duda, un político hábil, conocedor del poder legislativo y de las lógicas del sistema. Pero su constante tránsito entre orillas ideológicas y su pragmatismo extremo afectan la percepción de coherencia y confianza. La capacidad de maniobra no equivale a liderazgo moral: la credibilidad es un capital que no se negocia sin costos.
Sergio Fajardo encarna un liderazgo basado en el discurso de la decencia, la moderación y la racionalidad. Su fortaleza ha sido, precisamente, esa narrativa ética. Sin embargo, la percepción de indecisión, ambigüedad política y falta de determinación en momentos críticos, ha erosionado su autoridad. El liderazgo ético también exige decisiones claras y oportunas, no sólo buenas intenciones.
Vicky Dávila ha construido un liderazgo mediático, basado en la denuncia, la confrontación y la narrativa anticorrupción. Ese rol es legítimo en el periodismo, pero trasladado a la política enfrenta un vacío: liderar no es sólo señalar, sino proponer, escuchar y gobernar. La exposición no equivale a liderazgo democrático.
Este panorama evidencia que Colombia no enfrenta un déficit de aspirantes, sino un déficit de liderazgo integral. Hay experiencia sin empatía, técnica sin relato, principios sin capacidad de convocatoria y visibilidad sin responsabilidad institucional. Abundan los discursos y escasea la autoridad ética. Sobran las ambiciones personales y faltan los proyectos colectivos. Hay mucho cálculo electoral y poca visión de país.
El liderazgo que Colombia necesita no es perfecto, pero sí ético, coherente, deliberativo y con visión de largo plazo. Sin esos atributos, la Presidencia corre el riesgo de convertirse en un escenario de poder sin autoridad.