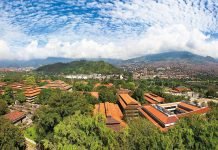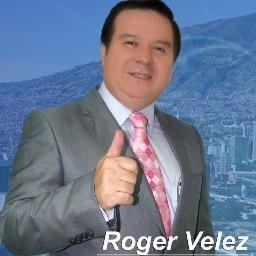En un Estado Social, Democrático, Constitucional y Popular de Derecho, la justicia no se agota con una sentencia. Por el contrario, la garantía más básica de un sistema penal serio es que toda condena, especialmente la penal, pueda ser revisada por una autoridad judicial superior. Este principio, conocido como “Doble Conformidad”, es una conquista constitucional en Colombia. Pero su reconocimiento no fue automático ni espontáneo: fue el resultado de una profunda corrección del sistema, impulsada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-792 de 2014.
Antes de este fallo, el ordenamiento jurídico colombiano permitía una situación abiertamente problemática: un ciudadano podía ser absuelto en primera instancia y luego condenado por primera vez en segunda instancia, sin que existiera un recurso real para controvertir esa condena. En la práctica, la primera decisión verdaderamente condenatoria quedaba en firme sin posibilidad de revisión por un órgano superior, lo que vulneraba el derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
Al estudiar esta anomalía, la Corte Constitucional concluyó que el sistema incurría en una omisión legislativa inconstitucional. El derecho a la impugnación no podía entenderse de manera formal sino material: no bastaba con que existieran recursos en abstracto, era indispensable que toda primera condena pudiera ser objeto de un nuevo examen judicial. Así nació en el orden constitucional colombiano la figura de la “Doble Conformidad”, apoyada no sólo en el artículo 29 de la Constitución, sino en los tratados internacionales de derechos humanos que integran el Bloque de Constitucionalidad.
El impacto de esta decisión no se quedó en el plano teórico: el Estado colombiano se vio obligado a reformar su arquitectura judicial. El Acto Legislativo 01 de 2018 transformó la estructura de la Corte Suprema de Justicia, creó salas especializadas y permitió que los aforados constitucionales —antes juzgados en única instancia— accedieran a un sistema de doble juicio. A esa reforma constitucional le siguió la Ley 1959 de 2019, que desarrolló de manera concreta la figura de la “Impugnación Especial” de la primera condena.
La “Impugnación Especial” no es una simple apelación ni una casación encubierta. Es un mecanismo autónomo que tiene una finalidad estricta: garantizar que nadie quede condenado por primera vez sin que esa decisión sea revisada por un juez distinto y superior. En otras palabras, busca evitar que los errores judiciales se conviertan en verdades irreversibles.
El debate de fondo no es técnico, es profundamente político y democrático: un Estado que no permite revisar sus propias decisiones judiciales más graves, como una condena penal, no es un Estado Social, Democrático, Constitucional y Popular de Derecho, sino un estado autoritario. La “Doble Conformidad” no debilita la justicia, la fortalece. No protege al delincuente, protege al ciudadano frente al error humano del juez, que siempre es humanamente posible.
Hoy, la “Doble Conformidad” se erige como un estándar mínimo de justicia. Sin ella, no hay garantías reales. Con ella, el sistema se obliga a sí mismo a ser más cuidadoso, más responsable y más humano.
En una democracia madura, la justicia no se mide por la rapidez de las condenas, sino por la capacidad de revisarlas, corregirlas y, cuando sea necesario, rectificarlas. La “Doble Conformidad” no es una concesión al delito, es una concesión a la dignidad humana.