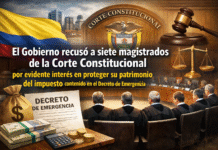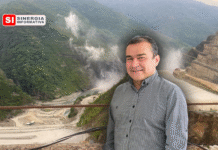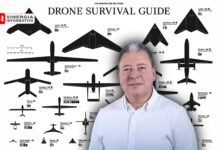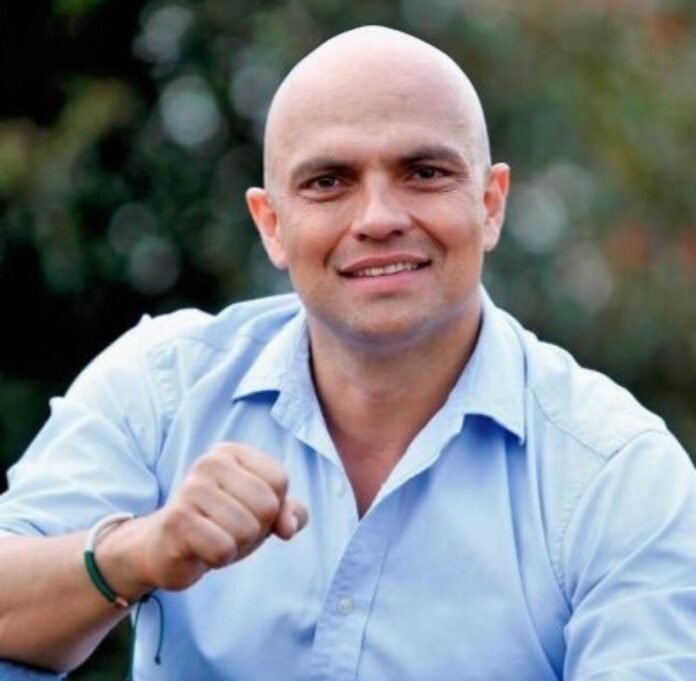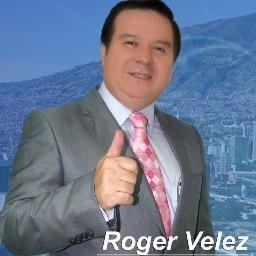Por: Wilson Gómez Arango
El peor sonido de la guerra no es el estruendo de una bomba o de un disparo. Es el silencio que le sigue. El silencio que devora las risas de los niños, las voces de los padres y cualquier esperanza de futuro. En Colombia, los huérfanos de la guerra son la deuda más grande, grave y vergonzosa de la nación. No son sólo una estadística; son la prueba viva de que el conflicto en su brutalidad no distingue entre bandos, estratos sociales, edad o ideologías. El problema no es ajeno; es nuestro, es de todos.
Este trauma no es un simple recuerdo; es un depredador que se manifiesta en pesadillas nocturnas, en un constante estado de alerta y en una incapacidad para confiar en un mundo que les ha fallado de la peor manera.
Sus historias no son un listado de ejemplos; son heridas abiertas, crónicas que nos definen como sociedad.
Un periódico local de amplia circulación relató hace algún tiempo la historia de Danna, una niña de 10 años oriunda del departamento del Cauca. Su padre, un campesino que se negó a la siembra de coca, fue asesinado por una de las células de las disidencias de las FARC. La abuela le contó a la periodista cómo Danna se niega a soltar el único juguete que le queda de su padre, un viejo carro de madera. La niña no habla, no juega. Su mirada está perdida en el horizonte, como si su infancia hubiera muerto con él. Es un trauma complejo, un Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) que se manifiesta en su mutismo y aislamiento. Su vida, hoy, es una lucha solitaria en una zona donde la guerra nunca terminó y la ayuda estatal jamás llegó.
Otra historia la documentó una importante revista, y es el caso de Juliana, de escasos 12 años, hija de un político reconocido, asesinado por una banda criminal, un caso que acaparó titulares y generó la indignación del país. A Juliana, le tocó enfrentarse a la realidad sin el amor y el acompañamiento de su padre, convirtiéndose en otra víctima invisible. Hoy, se refugia en el abuso de sustancias, un escape autodestructivo del dolor y la soledad que la acompañan. A pesar de poseer los recursos económicos suficientes, la niña no ha encontrado la ayuda psicológica especializada adecuada que requiere, una prueba de que ni con el dinero ni la fama, se puede recuperar la paz mental.
En las comunas de Medellín, una crónica de otro periódico contó la historia de Jhon, el hijo de un sicario del Clan del Golfo. El padre murió en un operativo de las autoridades, y su madre lo abandonó a su suerte. Jhon quedó a cargo de su abuela, una mujer de 80 años que trabaja como aseadora. El niño, que ha sido estigmatizado por el pasado de su padre, es un blanco fácil para el reclutamiento de las bandas criminales que controlan el sector. Ha desertado de la escuela, se ha sumergido en la drogadicción y está en un camino sin retorno. Se ha convertido en un fantasma, una estadística que nadie quiere ver, un ejemplo de cómo una guerra sin sentido ha roto a una de las decenas de miles de familias víctimas de la guerra.
Los datos estadísticos y los informes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales corroboran que las historias de Danna, Juliana y Jhon no son la excepción, sino la regla.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2022 se registraron 20.877 casos de presunto delito sexual en menores de edad, lo que representa un aumento del 19.07% con respecto al año anterior, y el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), solo en 2023, brindó 16.946 medidas de protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, con un preocupante 92% de los casos afectando a adolescentes, principalmente niñas; lo que ilustra el grave riesgo de vulnerabilidad al que están expuestos los niños que han perdido a sus padres a causa de la guerra, o que han sido desplazados y separados de sus familias, además carecen de la red de protección básica, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, convirtiéndolos en blancos fáciles para el abuso y la explotación, incluyendo la violencia sexual. La Defensoría del Pueblo ha advertido que la orfandad de guerra es un factor de riesgo crítico para la instrumentalización de menores, abriéndose la puerta al reclutamiento forzado por grupos armados.
Un estudio publicado en 2024 por la Universidad del Rosario, encontró que el 72% de los niños y adolescentes expuestos al conflicto armado padecían problemas psicológicos. Este informe es una radiografía del daño: el 56% de la muestra estaba en riesgo de desarrollar Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), y el 93% tenía consumo de alcohol. La OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) han ratificado que los niños expuestos a la guerra tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de desarrollar un trastorno mental severo.
El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) ha documentado que la orfandad está directamente ligada a la deserción escolar y a la delincuencia.
La solución no vendrá de los mismos discursos de odio o de las guerras personales que nos han traído hasta aquí. El camino a seguir requiere una acción contundente, una que se extienda más allá de los despachos de los entes gubernamentales. Es un imperativo ético y moral que todos los sectores de la sociedad se unan para sanar estas heridas.
Desde el Estado es urgente reestructurar la base. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) es el marco legal, pero su aplicación ha sido desigual. Se debe fortalecer su implementación y con especial énfasis en lo que se refiere al reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección. El ICBF debe ser reformado para convertirse en una entidad que además tenga enfoque en salud mental, con equipos de psicólogos y psiquiatras especializados en trauma infantil. El Ministerio de Salud debe crear un programa de atención mental gratuita y especializada para las víctimas de la guerra, que incluya atención de emergencia, rehabilitación y seguimiento, priorizando a las zonas más afectadas. El Ministerio de Justicia y del Derecho debe agilizar los procesos de reparación a las víctimas y de adopción, para que estos niños puedan tener una segunda oportunidad en un entorno de seguridad y amor.
En las escuelas se debe implementar un modelo educativo basado en la resiliencia y el manejo del trauma. Los maestros deben ser capacitados para identificar a los niños en riesgo y actuar como puentes hacia el apoyo psicológico. La escuela no debe ser solo un lugar de aprendizaje, sino un refugio. El Ministerio de Educación debe incluir en su currículo la historia de la guerra, pero una historia bien contada, con un enfoque en la paz y la reconciliación, para que las futuras generaciones no repitan los errores del pasado. Las universidades deben ir más allá de la academia y convertirse en centros de atención psicosocial. Deben investigar a profundidad el impacto psicológico y social de la guerra en la infancia, y crear programas de apoyo con estudiantes de medicina, psicología y trabajo social, entre otros.
La empresa privada, por su parte, debe crear fondos para becas, programas de mentoría y oportunidades de empleo que permitan a estos niños romper el ciclo de la pobreza y la violencia. Deben entender que su responsabilidad social va más allá de un cheque, y que el capital humano que pueden construir en estos niños es la mejor inversión para un país en paz.
Hoy, en medio de la desolación, todavía hay destellos de esperanza. La capacidad de resiliencia de un niño es algo asombroso. Con el apoyo institucional, con el cuidado de un familiar lejano o incluso con la simple bondad de un vecino, estas pequeñas vidas pueden empezar a reconstruirse.
La orfandad de guerra es un recordatorio constante de que los conflictos no terminan cuando cesan los disparos. No podemos seguir ignorando a una generación que ha sido despojada de su inocencia. Es momento de actuar, dejar de lado el resentimiento, la vanidad, y sanar a nuestros niños. La verdadera batalla, la más importante, es la que se libra en el corazón de un niño para recuperar su vida. Es nuestra responsabilidad moral garantizar que esos niños no sean olvidados, que su lucha no sea en vano. Debemos ser la voz que ellos no tienen y la red de seguridad que perdieron. Porque la paz no se construye solo con tratados, ni mucho menos con discursos de odio ni lucha de clases, mi llamado es para que utilicemos el lenguaje apropiado; un lenguaje sereno, pero contundente, coherente, diplomático y argumentativo, un lenguaje de no agresión. La paz se construye cuando empecemos a curar las heridas de las próximas generaciones.