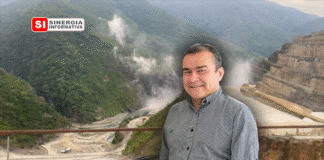Vivimos tiempos en los que la emocionalidad parece haber reemplazado a la razón en la política. La indignación se convirtió en estrategia, la mentira en herramienta y la agresión en espectáculo. Las redes sociales, escenario de la inmediatez y la visceralidad, han terminado por premiar al que grita más fuerte y no al que piensa más.
En este contexto de posverdad, donde los hechos ceden ante las percepciones, algunos líderes descubrieron que el insulto, la amenaza o la provocación “dan resultados”. Así que decir “dar bala” o “pegar cachazos” moviliza pasiones y fideliza públicos. Lo mismo que injuriar o calumniar al adversario puede ser más rentable que debatir con argumentos.
Pero que algo sea eficaz políticamente no lo hace ético ni legítimo ni decente.
La ciencia política y la psicología social explican este fenómeno: los sesgos cognitivos —como el de confirmación o el de pertenencia— hacen que las personas busquen mensajes que refuercen sus emociones y creencias previas. El líder que apela al miedo, al resentimiento o al odio encuentra terreno fértil en una sociedad que ha perdido confianza en sus instituciones.
Sin embargo, la comprensión de un fenómeno no equivale a su justificación moral.
En un Estado Social de Derecho como el colombiano, la palabra de un dirigente público tiene un peso que trasciende lo retórico: forma o deforma la consciencia colectiva. Cuando esa palabra incita, degrada o violenta, traiciona la dignidad humana —principio fundante de la Constitución Política de Colombia— y vulnera el deber ético de quien, por mandato popular, debería ser ejemplo de mesura, decencia y respeto.
El lenguaje es una herramienta de poder. Quien lo usa para dividir, domina; quien lo usa para educar, construye. Por eso, cada expresión agresiva pronunciada desde un micrófono, una tarima política o las redes sociaoes, no es inocua: es una semilla que germina en el terreno más frágil de la sociedad: el del resentimiento. Y el resentimiento, cuando se cultiva, termina erosionando la convivencia democrática.
Necesitamos políticos que comprendan que el liderazgo no consiste en excitar pasiones, sino en elevar la consciencia ciudadana. Que el verdadero poder no está en manipular emociones, sino en orientar la razón y el diálogo.
La democracia no se defiende con gritos ni con armas verbales; se defiende con argumentos, con principios, con valores, con respeto, con tolerancia y con verdad.
El político que siembra odio para cosechar votos podrá ganar elecciones, pero pierde su alma y empobrece la democracia.