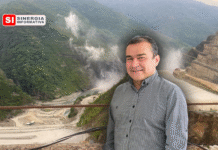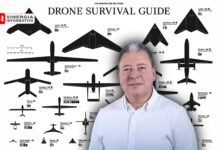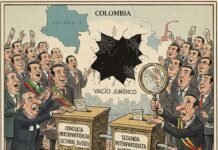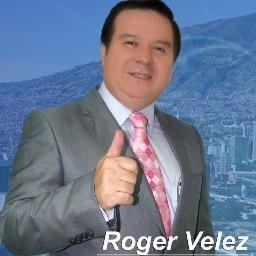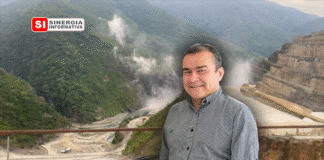Por: Wilson Gómez Arango
Desde la perspectiva de la práctica clínica, existen diagnósticos que no se formulan a partir de un examen de laboratorio o una imagen radiológica, sino a través de la interpretación de la evidencia que el cuerpo y el comportamiento de un paciente presentan. En el caso de la medicina, esta semiología se convierte en una responsabilidad mayor, pues a menudo somos los primeros en tener la oportunidad de identificar una enfermedad devastadora que no es de origen viral o bacteriano, sino social: El abuso sexual infantil.
Recibí en consulta una niña de dos años. El motivo de consulta, según su joven madre de 18 años, eran infecciones urinarias a repetición y una pañalitis. Durante la consulta pude evidenciar que algo andaba muy mal. Eran signos de alarma que, en el manual de cualquier profesional de la salud, apuntan a una sola dirección. Procedí con el protocolo, iniciando una conversación estructurada y empática con la madre. después de varios minutos de interrogatorio la joven madre estalló en llanto. Reveló, en medio de una profunda angustia, que el posible agresor era el bisabuelo materno de la niña. La dimensión de la tragedia se expandió cuando, en ese mismo espacio de confianza, ella admitió que el mismo hombre la había abusado a ella durante su niñez. La investigación subsecuente, activada a través de las rutas institucionales, descubriría que el patrón de abuso era transgeneracional: la abuela de la niña también había sido víctima, todo bajo un pacto de silencio familiar que permitió al agresor actuar de manera silenciosa e impune por décadas.
En otra ocasión, una paciente adolescente, a sus 13 años, fue el centro de una intervención. La evidencia clínica sugiere abuso sexual, pero el contexto social de la niña lo hacía impensable para su familia. El agresor era un amigo cercano del núcleo familiar, un hombre que había construido una fachada de respetabilidad y confianza, un rol de poder que usaba como herramienta para acceder a su víctima y garantizar su silencio. Fue denunciado y, tras un largo proceso judicial, condenado. La pena fue corta. Años después, su nombre volvió a aparecer en los registros judiciales en varias ocasiones por la misma conducta de abuso sexual de menores. La última acusación fue por el abuso de una madre y su hija menor, a quienes había agredido con el mismo modus operandi. Es el perfil de un depredador, de un enfermo mental, un individuo que no controla su conducta y para quien el sistema de justicia actual representa un obstáculo temporal, no un correctivo.
Finalmente, el caso de una niña a la que atendía desde sus primeros años. Cerca de los 13 años, durante una consulta su comportamiento y hallazgos físicos generaron sospechas de abuso, días después de la consulta, la familia desapareció por varios meses. El azar la trajo de vuelta a nuestro radar: fue hallada en una zona rural, paseando un bebé de un año de nacido. La denuncia contra el padre , que era el primer sospechoso de abuso, se activó de inmediato. Las investigaciones reportaron que el padre vivía solo con la menor desde hacía algunos meses y que había echado a la madre de la casa bajo amenazas de muerte. El examen médico-legal no solo confirmó las sospechas, sino que arrojó una verdad biológica irrefutable: la adolescente estaba nuevamente embarazada. Ambos hijos eran de su padre.
Casos como el reciente asesinato de la niña Amaia Montoya en Medellín nos sumergen en un circulo vicioso predecible y doloroso. Por unos días, la sociedad se une en un coro de indignación. Las redes sociales se inundan de condenas, los medios de comunicación nos recuerdan la estadística y todo el mundo pide y promete justicia. Pero la marea de la atención y de indignación es pasajera. En unas semanas, el caso se archiva en la memoria colectiva y el silencio regresa, hasta que un nuevo crimen, igual o más atroz, nos obliga a recordar que tenemos un problema sistémico. Pareciera que la situación de nuestra niñez solo nos importa cuando se convierte en un titular.
Esta amnesia social permite que la epidemia, en mi opinión pandemia, persista. Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) indican que, en promedio, se realizan 50 valoraciones diarias por presunto delito sexual contra menores en Colombia. En Antioquia, según la Personería de Medellín, el año 2023 cerró con más de 5,400 casos reportados. Y sabemos que esto es solo la punta del iceberg de lo que en realidad está sucediendo de manera silenciosa y silenciada.
El hogar, que debería ser un santuario de la protección, del amor y de seguridad para los menores, se convirtió en muchos casos en el lugar más peligroso. En más del 80% de los casos, el agresor pertenece al círculo familiar o de confianza. Esta traición se extiende a las instituciones que deberían protegerlos. Escándalos de abuso en hogares del ICBF en Bogotá, como el denunciado en mayo de 2025 en un jardín de San Cristóbal y reportado por medios como El País y El Tiempo, o las denuncias en el programa Buen Comienzo de Medellín, reportes de casos en es escuelas y colegios públicos y privados demuestran que ni siquiera bajo la tutela del Estado, o de la institución educativa los niños están seguros; entonces en qué lugar están a salvo nuestros niños?
Desde la psiquiatría, el agresor sexual con fijación en menores suele cumplir criterios del DSM-5 para el Trastorno de Pedofilia. Es fundamental aclarar que no existe una «cura» farmacológica o terapéutica que elimine la parafilia. El tratamiento busca el control de los impulsos, pero la evidencia científica mundial demuestra una alta tasa de reincidencia. Por lo tanto, la respuesta principal debe ser judicial y de contención. Penas laxas o con beneficios son, en la práctica, una licencia para que el depredador continúe su ciclo.
Para la víctima, el daño es biopsicosocial. Físicamente, puede haber lesiones crónicas y enfermedades. Psicológicamente, hablamos de trastorno de estrés postraumático, disociación, depresión mayor, trastornos de ansiedad, y un riesgo elevado de abuso de sustancias y suicidio en la vida adulta, como lo confirman múltiples estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El abuso reconfigura las redes neuronales del miedo y la confianza.
Estrategias para una Prevención y Acción Efectivas.
La prevención debe ser una estrategia multisectorial, articulada y persistente, es obligatorio que todo padre, cuidador y profesional de la salud conozca las señales de alerta que pueden indicar que un niño o niña está siendo víctima de abuso sexual. Estas alertas, fundamentadas en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, y adaptadas en los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (a través de guías como «Detección de la violencia sexual en los servicios de salud») y la Sociedad Colombiana de Pediatría, no son diagnósticos en sí mismas, pero sí potentes indicadores que obligan a una indagación más profunda. Lo podemos agrupar en tres grandes áreas:
• Indicadores Físicos: Aunque no siempre son evidentes, deben generar una alerta inmediata. Estos incluyen dolor, picazón o sangrado en áreas genitales o anales; infecciones urinarias recurrentes sin causa aparente; enfermedades de transmisión sexual en un niño o preadolescente; o la presencia de lesiones como moretones y desgarros en la zona de los muslos, genitales o boca.
• Indicadores Comportamentales: Son a menudo los más visibles y constituyen un cambio drástico respecto al comportamiento habitual del niño. Busque una regresión a etapas ya superadas (volver a mojar la cama, chuparse el dedo); el desarrollo de miedos o fobias intensas y repentinas (a la oscuridad, a estar solo, o un rechazo persistente y específico hacia una persona en particular); o, por el contrario, la aparición de conductas y conocimientos sexuales inapropiados para su edad, como el uso de lenguaje sexualizado, masturbación compulsiva, juegos con connotación erótica o una curiosidad sexual que se siente anómala y precoz.
• Indicadores Emocionales y Psicológicos: Preste atención a la aparición súbita de ansiedad, depresión, pesadillas recurrentes o trastornos del sueño; un aislamiento social notorio o una agresividad inexplicable; una caída abrupta en el rendimiento escolar; o una desconfianza generalizada y una baja autoestima que antes no existían. La presencia de conductas autodestructivas, cambios en el apetito o quejas somáticas vagas (dolores de cabeza o estómago frecuentes) también son señales significativas que nunca deben ser ignoradas.
Confíen en su instinto. Ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Si sienten que algo no está bien, aunque no puedan ponerle nombre, investiguen. Es infinitamente mejor pecar por ecxeso y buscar ayuda, que vivir con las consecuencias de haber ignorado una señal.
En la Escuela: Las instituciones educativas son entornos de detección privilegiados. Deben implementar programas de formación obligatorios para docentes sobre cómo identificar señales de alerta y activar las rutas de denuncia. La educación sexual integral, enfocada en el autocuidado y el respeto, es una herramienta preventiva fundamental.
Desde el Estado:
• Justicia: Endurecimiento de penas sin beneficios para delitos sexuales contra menores. Creación de tribunales especializados y fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Fiscalía para reducir la impunidad.
• Protección: Fortalecer la supervisión y los estándares de los programas institucionales, con filtros rigurosos en la contratación de personal y auditorías externas, incluidas valoraciones de riesgo psicosocial a todos sus funcionarios.
• Salud: Garantizar la aplicación universal del «Código Rosa/Fucsia» en todas las instituciones de salud. Este protocolo asegura una atención integral, prioritaria y humanizada (médica, psicológica y legal) a las víctimas, evitando la revictimización.
No hay excusas. La información, las rutas y las herramientas existen.
Línea Nacional de Protección (ICBF): 141
Denuncias Penales (Fiscalía): 122
Policía de Infancia y Adolescencia: 106
La memoria de Yuliana Samboní, de Sara Sofía Galván, de Maximiliano Tabares, de Amaia Montoya y de los miles de niños cuyos nombres no conocemos, nos exige pasar de la indignación temporal a la acción permanente. La protección de la infancia no es una opción, es el indicador fundamental de nuestra propia humanidad.