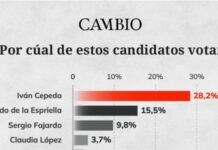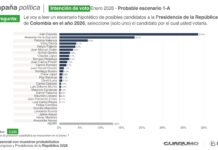En la política colombiana, en la que la estridencia del grito y del insulto se confunde con liderazgo, y la agresividad con carácter, la moderación suele pagarse caro. Esta semana, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo Valderrama, fue cuestionado por su decisión de hacer una campaña sin insultos y sin ofensas, alejado de los extremos propios de la polarización que sufre el País. Fue señalado otra vez de “tibio”, de “carecer de “guevas” y de no tener “la fuerza” para enfrentar los desafíos del País.
Las críticas no son nuevas, pero sí reveladoras. Colombia viene transitando por un clima político en el que la rabia se ha vuelto la principal herramienta retórica y la polarización, la cicatriz abierta que atraviesa cada discusión. En ese contexto, quien no grita, parece invisible; quien no insulta, parece débil; y quien no busca enemigos, parece sospechoso.
Fajardo, por el contrario, insiste en proponer otra ruta. Una campaña que —según él— se opone a la lógica del extremo contra extremo. “Política hecha con decencia”, repite. Sin descalificaciones, sin ofensas, sin el tono de confrontación que tantos exigen como combustible electoral.
La reacción desproporcionada a la palabra “decencia”, desnuda un rasgo preocupante de nuestra cultura política: el desprecio por la moderación y la sospecha hacia quienes se rehúsan a incendiar el debate. En un País acostumbrado a que la fuerza se mida en golpes de voz y no en argumentos, la serenidad incomoda.
Pero confundir serenidad con falta de carácter es un error conceptual y político. Hacer política sin agresiones no es lo mismo que hacer política sin criterio. El respeto no implica neutralidad. La moderación no es sinónimo de ambigüedad. La decencia no cancela la responsabilidad de tomar decisiones difíciles ni de asumir posiciones claras.
Si algo necesita la política colombiana es, precisamente, líderes que no teman contradecir los extremos, pero que tampoco renuncien a la deliberación seria y al respeto como punto de partida.
El calificativo de “tibio” se ha convertido en una especie de carta de deslegitimación para quienes rechazan la agresividad.
Los insultos dirigidos a Fajardo ilustran la paradoja de un País que clama por líderes menos violentos, pero al mismo tiempo ridiculiza a quienes intentan encarnar esa alternativa. La exigencia de “güevas” en política se ha distorsionado hasta convertirse en una invitación a la confrontación permanente, como si la firmeza dependiera de la capacidad de gritar más fuerte que el rival.
En esto, la posición del propio Fajardo abre una discusión necesaria: la decencia no puede ser una excusa para eludir definiciones. La política respetuosa, ponderada y serena también debe ser una política con criterio. Un liderazgo moderado sigue siendo liderazgo si es capaz de marcar diferencias, de tomar partido cuando es necesario y de asumir el costo de hacerlo sin recurrir a la violencia verbal. Mejor dicho: el respeto no excluye la claridad y la decencia no anula la firmeza.
El episodio no habla sólo de Fajardo, sino del País que hemos construido. Nos muestra cómo, incluso cuando reclamamos una política menos tóxica, terminamos castigando a quien intenta practicarla. Entonces, ¿estamos preparados para apoyar liderazgos que no basen su poder en la furia?
En tiempos de tanto ruido, es urgente recordar que la política no debería ser una competencia de estridencias. La altura del debate, la calidad de los argumentos y la capacidad de generar consensos son virtudes que, lejos de debilitar a un líder, lo fortalecen.
Porque si seguimos exigiendo líderes que “tengan güevas” en el sentido más primitivo del término, lo único que garantizamos es más polarización, más insultos y menos soluciones.