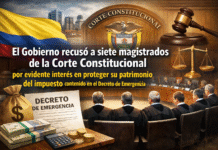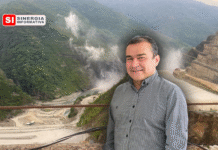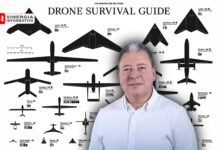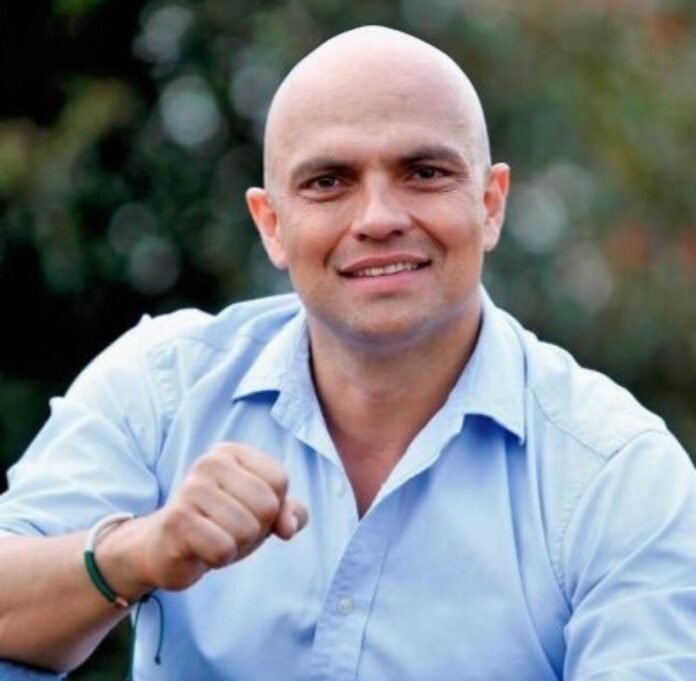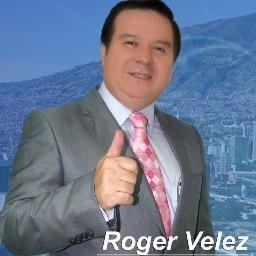Por: Wilson Gómez Arango
Hoy traigamos a nuestra memoria la figura de Sergio Urrego, un joven de 16 años cuya inteligencia y sensibilidad excepcionales lo impulsaban a cuestionar el mundo. En el Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá, Sergio no solo transitaba los pasillos, sino que los convertía en escenarios de reflexión y debate. Sin embargo, su espíritu libre y su decisión de amar a otro joven se enfrentaron a una barrera de prejuicios, disfrazados bajo la formalidad de un manual de convivencia.
Cuando las directivas descubrieron su orientación sexual, no vieron a un estudiante brillante, sino una «falta grave». El acoso que sufrió Sergio no vino de sus pares en forma de apodos, burlas o golpes, sino desde el poder institucional, en forma de citaciones, procesos disciplinarios y juicios morales. Lo acorralaron, intentando «corregir» lo que no estaba roto. Cada día, el colegio se convertía en un tribunal donde él era el único acusado. El 4 de agosto de 2014, Sergio decidió que no soportaba más. Subió a la terraza de un centro comercial de donde se lanzó. Su partida no fue un escape, fue la denuncia final a un colegio que prefirió un estudiante muerto a un estudiante libre.
En la aparente tranquilidad de Titiribí, un municipio del suroeste antioqueño, un niño de apenas 10 años vivía su propia guerra silenciosa. A esa edad, el mundo debería ser un lugar de juegos, descubrimientos y amistades. Para él, sin embargo, el colegio se había convertido en un campo minado. Cada mañana era una batalla contra el miedo, y cada tarde, un regreso a casa con el peso de la humillación.
Su familia notaba la tristeza en sus ojos, pero el acoso es un monstruo que a menudo convence a sus víctimas de que la culpa es suya. Los detalles de su tormento quedaron protegidos en el dolor de su hogar, pero la causa fue clara y contundente: un matoneo severo y persistente. En febrero de 2023, su frágil mundo se rompió. Tomó una decisión que ninguna mente de 10 años debería ni siquiera concebir. Su partida dejó una pregunta suspendida en el aire del pueblo: ¿cómo es posible que en una comunidad donde todos se conocen, nadie haya visto, nadie haya escuchado, nadie haya actuado a tiempo para salvar la inocencia de uno de sus pequeños?
La historia de Haider Daniel Arrieta es la prueba brutal de que el matoneo puede escalar hasta la violencia física más extrema. A sus 10 años, en el barrio Siete de Abril de Barranquilla, Haider soportaba el acoso diario de un grupo de compañeros. Las burlas, humillaciones,los golpes y los empujones eran parte de su rutina escolar. Pero un día de abril de 2015, el acoso cruzó la línea final.
A la salida del colegio, una discusión, probablemente iniciada por los mismos agresores, se transformó en un ataque salvaje. Tres niños de su misma edad lo rodearon y lo golpearon sin piedad. No fue una pelea de niños; fue un linchamiento. Haider cayó al suelo, pero las patadas continuaron. Murió poco después en un hospital, víctima de un trauma craneoencefálico severo. Su homicidio no fue un acto espontáneo de violencia; fue la culminación de un proceso de acoso tolerado, un recordatorio sombrío de que ignorar el bullying es como cargar un arma y dejar que los niños jueguen con ella. Tarde o temprano, se dispara.
Tres historias, una misma y devastadora conclusión: vidas de niños truncadas por una forma de violencia que hemos subestimado peligrosamente.
El acoso escolar, o bullying, no es «cosa de niños». Es un problema de salud pública de primer orden, una agresión sistemática que deja cicatrices imborrables. Pero este monstruo, que antes habitaba los pasillos y los patios de recreo, ha mutado. Ha encontrado en la hiperconectividad un nuevo y aterrador campo de batalla, evolucionando hacia el ciberacoso: un fantasma universal que asfixia a nuestros niños en el supuesto refugio de sus propias habitaciones.
Para entender la crisis, debemos separar y luego conectar las cifras de sus dos caras: la tradicional y la digital.
La estadística mundial es aterradora. Según el informe de la UNESCO («Behind the numbers: Ending school violence and bullying»), uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido víctima de acoso. En Colombia, la situación es menos crítica. La Fundación Internacional BULLYING SIN FRONTERAS, en su estudio para 2022-2023, posicionó a nuestro país como uno de los de mayor incidencia, con 8.981 casos graves reportados. Cifras previas del Ministerio de Educación Nacional, a través de su Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), ya advertían sobre más de 3.400 casos graves solo en 2022.
El mismo SIUCE, en un reporte actualizado a marzo de 2025, registra 11,161 casos de acoso y ciberacoso desde el año 2020.
Un estudio de la Universidad de los Andes encontró que la implicación total en ciberbullying (víctima, agresor o ambos) alcanzaba al 18.7% de los adolescentes escolarizados.
Esta agresión digital, que incluye prácticas como el Doxing ( compartir información personal) Trolling ( publicar mensajes provocadores y ofensivos) o el Catfishing (crear una identidad falsa con fotos y datos de otros) es particularmente perversa por su invasividad permanente, el anonimato que envalentona al agresor y la permanencia casi imborrable del contenido en la red.
Ya sea en el patio del colegio, la calle o a través de una pantalla, el impacto en un cerebro en desarrollo es devastador.
La víctima de acoso vive en un estado de estrés tóxico, con su sistema nervioso simpático hiperactivado. La sobreexposición a hormonas como el cortisol puede ser dañina para el cerebro, interfiriendo, como lo demuestran estudios de neuroimagen funcional y publicaciones en revistas como The Lancet Psychiatry, con el desarrollo de áreas cerebrales claves como la corteza prefrontal (esencial para el control de impulsos, la planificación y la toma de decisiones) la amígdala y el hipocampo (centros de la regulación emocional y la memoria.
Este daño neurobiológico se traduce en un espectro de patologías documentadas por la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Asociación Colombiana de Psiquiatría; como depresión mayor y trastornos de ansiedad, ideación y conducta suicida, la correlación es directa y alarmantemente alta. Además otros síntomas como cefaleas tensionales, dolores abdominales crónicos y trastornos del sueño, hallazgos tan relevantes como el fracaso y deserción escolar debido a que la capacidad de aprender se anula cuando la supervivencia emocional es la prioridad.
El impacto en la familia es directo y proporcional a la severidad del acoso. Los padres experimentan sentimientos de impotencia, culpa y frustración, lo que tensa la dinámica del hogar y puede interrumpir la comunicación.
Desde la Familia, que no me cansaré de repetirlo; es la primera línea de defensa. Esto implica fomentar una comunicación abierta para que los hijos comuniquen sus miedos, y estar alertas a las señales como cambios de humor, aislamiento, quejas físicas recurrentes, marcas, moretones. En esta columna tengo que sumarle una tarea adicional y se trata de la alfabetización digital familiar para guiar y monitorear la vida en línea de los hijos.
Desde la escuela; las instituciones deben ser santuarios de seguridad. Se requiere una aplicación rigurosa de la Ley 1620 de 2013,que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y exige una Ruta de Atención Integral. con protocolos claros tanto para el bullying presencial como para el ciberacoso, formación docente continua que les brinde herramientas para identificar, intervenir y prevenir, fomentar una cultura de «upstanders» (defensores) que rompan el silencio de los «bystanders» (espectadores pasivos), enseñando activamente la empatía y la ciudadanía digital.
Desde el estado se necesita un compromiso gubernamental firme que vaya más allá del papel, como fiscalizar el cumplimiento de la Ley 1620 en cada institución educativa, fortalecer al ICBF (Línea 141) y al Centro Cibernético de la Policía Nacional para investigar denuncias y restablecer derechos, lanzar campañas nacionales de sensibilización masivas y permanentes, y no menos importante; multiplicar la inversión decididamente en la salud mental infantil como un derecho fundamental.
Las Universidades y la Empresa Privada tienen que ser aliados estratégicos, la solución tiene que trascender al estado. Las universidades deben investigar a fondo el fenómeno y formar a los profesionales del futuro (médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, etc). La empresa privada, a través de su responsabilidad social, puede financiar programas de prevención y promover una cultura de respeto que permee a la sociedad.
El bullying, es un problema de salud pública de primer orden, una forma de violencia sistemática y deliberada que deja cicatrices mucho más profundas que los golpes. No es «cosa de niños», es una agresión que destruye la autoestima, moldea personalidades ansiosas y depresivas y, como hemos visto, puede llevar a la muerte.
No podemos permitir que otra vida como la de Sergio, Haider o el niño de Titiribí se apague. El acoso, en todas sus formas, es una emergencia que nos exige a todos, sin excepción, levantar la voz y actuar. Debemos construir una sociedad donde cada niño pueda crecer libre de miedo, donde las pantallas sean ventanas al mundo y no armas para herir, y donde los adultos seamos siempre su faro y su puerto seguro.