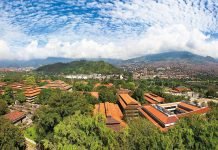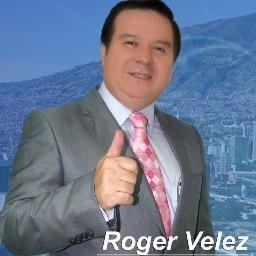Cuando las redes sociales llegaron, hubo satisfacción porque con ellas vino la democratización de la información. Sin embargo, llegó también la falta de rigor, el rumor, la mala intención, la injuria, la calumnia, la difamación, la desinformación y las noticias falsas. Entonces, se le presentó al Periodismo la gran oportunidad de ser el salvador del buen Periodismo. Entiéndase: el Periodismo ejercido con rigor, con ética, con responsabilidad y con fundamento en principios básicos como la Verdad, la Independencia y el Interés General, por periodistas de los medios tradicionales.
Pero no fue así: no sólo las redes sociales empezaron a agendar al periodismo tradicional, sino que éste empezó a competir con aquél por likes, abriéndoles la puerta a la falta de rigor, al rumor, la mala intención, la injuria, la calumnia, la difamación, la desinformación y las noticias falsas. Y, peor aún, a la manipulación en defensa de intereses particulares, políticos y económicos.
El periodismo tradicional no fue capaz de defender el buen periodismo, sino que cedió ventaja a la alternativa de un periodismo mejor, con nuevas formas, reales, de informar y de opinar, desde la independencia, el pluralismo y la democracia.
Por eso, tan falaces como el periodismo que defiende son las palabras de Joseph Oughourlian, CEO del Grupo PRISA, quien en la Asamblea de la ANDI afirmó que el periodismo de calidad, hecho desde los llamados “medios tradicionales”, será la tabla de salvación frente al mar de desinformación y manipulación que circula en las redes sociales.
Tiene razón Oughourlian cuando aseguró que la función de los grandes medios es filtrar, verificar, contrastar y contextualizar… Esa era la esperanza para diferenciar al buen periodismo del “mundo opaco” de las redes sociales, donde reina el “todo vale”. Pero no fueron capaces de hacerlo.
Lamentablemente la realidad es otra. El buen periodismo, el periodismo ético que buscaba en la verdad su único compromiso, no fue “asesinado” por las redes sociales: fue abandonado a su suerte por esos mismos medios que hoy pretenden proclamarse sus guardianes y los de la democracia. Fueron los grandes conglomerados mediáticos los que, con la seducción de la sostenibilidad económica y la defensa de intereses particulares, torcieron la brújula y decidieron servir a una agenda política y económica antes que al interés público.
El problema no es que las redes sociales carezcan de rigor: lo grave es que el periodismo tradicional dejó de ser un contrapeso confiable.
La promesa de “verificación, imparcialidad y objetividad” se convirtió en un eslogan vacío, incapaz de ocultar la manera como ciertas líneas editoriales responden a la conveniencia de sus dueños, anunciantes o aliados políticos. Así, la desinformación no sólo circula en el espacio digital sino que se construye desde titulares sesgados, silencios cómplices y narrativas interesadas en los noticieros de radio, televisión y prensa escrita.
Mientras Oughourlian señala a las redes como espacios de manipulación, omite un detalle crucial: los grandes medios también han contribuido a erosionar la confianza ciudadana, precisamente porque renunciaron a esa independencia que alguna vez los legitimó.
La verdadera tragedia no es que proliferen las noticias falsas en Facebook, X o TikTok, sino que los periódicos y noticieros, que deberían marcar la diferencia, prefirieron acomodarse al vaivén del poder político y económico.
Hoy, el buen periodismo no muere porque falten periodistas éticos, sino porque no encuentran espacio en las estructuras tradicionales para ejercer su oficio sin presiones. Y frente a esa crisis, la ciudadanía ya no cree en la supuesta superioridad moral de los “medios serios”. Por eso, la esperanza de que fueran ellos quienes rescataran la esencia del periodismo se perdió hace rato.
El llamado a “fortalecer los medios tradicionales” puede sonar noble, pero en realidad es un intento por blindar privilegios de un modelo de comunicación que ya no representa a la sociedad plural y crítica que reclama información transparente. Lo que necesita salvarse no son las grandes empresas mediáticas, sino el periodismo en sí mismo: el que no se rinde al poder, el que no negocia la verdad, el que se atreve a incomodar. Ese, y no el que hoy venden los conglomerados, es el que puede defendernos de la desinformación.